Los terremotos de Yellowstone podrían explicar cómo sobrevivió la vida primitiva bajo tierra
Según un nuevo estudio, los enjambres sísmicos de Yellowstone reponen los compuestos químicos que alimentan a microbios subterráneos, aportando claves sobre el origen de la vida en la Tierra
Autor - Aldo Venuta Rodríguez
6 min lectura

En el Parque Nacional de Yellowstone los terremotos son parte del día a día, tanto si los humanos los perciben como si no. Los datos indican que en el área se registran hasta 3.000 sismos al año de distintas magnitudes, una actividad constante que convierte a la región en un laboratorio natural para estudiar cómo la Tierra en movimiento influye en los ecosistemas.
En un nuevo artículo publicado en la revista PNAS Nexus, Eric Boyd, profesor de la Universidad Estatal de Montana, analiza cómo estos terremotos afectan a algunas de las formas de vida más tempranas del planeta: los microbios que habitan en el subsuelo. Su trabajo explora qué nos pueden decir estos organismos sobre el origen de la vida en la Tierra y sobre la posibilidad de vida en otros planetas.
Terremotos como motor de vida en el subsuelo
Boyd, que lleva más de dos décadas investigando en Yellowstone desde el Departamento de Microbiología y Biología Celular de la MSU, parte de una idea clave: muchas hipótesis señalan que la vida microbiana se originó en el subsuelo hace unos 3.800 millones de años. En ese entorno, los microbios no dependían de la luz solar ni del oxígeno, sino de formas químicas de energía almacenadas en los minerales de las rocas.
El problema es que esa energía no es infinita. A medida que los microbios consumen los compuestos químicos disponibles, los minerales “se agotan” y el sistema debería colapsar, a menos que exista un mecanismo que renueve de forma continua esas fuentes de energía. Según Boyd, los terremotos juegan precisamente ese papel: al fracturar y cizallar la roca, exponen minerales frescos y reactivos que vuelven a alimentar a los microbios.
Dado que los sismos son comunes en muchas regiones del planeta, pero especialmente frecuentes en un entorno volcánicamente activo como Yellowstone, el parque se convierte en un escenario ideal para estudiar cómo esta dinámica mantiene con vida a comunidades microbianas profundas a lo largo de millones de años.
Un acuífero que cambia con cada enjambre sísmico
En el trabajo titulado “Cambios sísmicos en la composición geoquímica y microbiana de un acuífero de Yellowstone”, Boyd y su equipo recopilaron datos extensivos sobre los sistemas subterráneos del parque. Combinan mediciones de miles de terremotos con análisis de los microbios que viven bajo la superficie y de las sustancias químicas que necesitan para sobrevivir.
La Tierra primitiva carecía de una atmósfera como la actual, por lo que la superficie estaba expuesta a niveles de radiación muy altos. Para Boyd, esto refuerza la idea de que la vida temprana tuvo más probabilidades de originarse bajo tierra. La gran pregunta es cómo pudo mantenerse allí durante tanto tiempo.
Los microbios subterráneos no utilizan el aire ni la luz solar. En su lugar, “comen” y procesan elementos presentes en las rocas que los rodean. Extraer esos elementos requiere una fuerza externa que renueve constantemente el entorno químico, y los terremotos encajan en ese papel: al agitar y fracturar el subsuelo, movilizan gases y nutrientes que alimentan estas comunidades profundas.
Boyd ilustra este proceso con una observación concreta. Mientras tomaba mediciones en tiempo real en un pozo profundo cercano al lago Yellowstone, detectó niveles de gases de azufre mucho más altos de lo habitual. Más tarde, al revisar los registros sísmicos, descubrió que su muestreo coincidía con el inicio de un enjambre de terremotos, un periodo en el que se concentran varios sismos pequeños.
Ese enjambre sísmico sacudió y fracturó las rocas subyacentes, alterando el suministro de elementos y nutrientes que sostienen a los microbios. El resultado fue una reacción en cadena: durante varios meses, el acuífero albergó una mayor concentración de “alimento” químico y la comunidad microbiana aumentó en número y cambió su composición. Cuando cesó la actividad sísmica, las concentraciones de microbios y elementos fueron volviendo a sus niveles anteriores.
Claves para entender la vida en la Tierra y más allá
El estudio de Boyd se apoya en una subvención de un millón de dólares concedida en 2020 por la Fundación WM Keck. Su objetivo va más allá de Yellowstone: busca entender cómo se ha sostenido a lo largo del tiempo la vida microbiana del subsuelo, que podría representar hasta la mitad de la biomasa microbiana total del planeta.
Comprender estos procesos ayuda a responder dos preguntas a la vez: cómo evolucionó la vida en la Tierra profunda y dónde podría existir en otros mundos. Si los terremotos y la actividad geológica son capaces de mantener ecosistemas microbianos bajo la superficie, fenómenos similares podrían sustentar vida en el subsuelo de otros planetas o lunas.
Boyd resume la importancia de estos organismos recordando que “gran parte de la biomasa de la Tierra es microbiana” y que, sin ellos, no habría formas de vida superiores. Los microbios moderan los ciclos geoquímicos que sostienen la salud de plantas, animales y humanos. Si buena parte de esa base se encuentra bajo tierra, entender cómo se mantiene es esencial para comprender la vida tal y como la conocemos.
Para la Universidad Estatal de Montana, la investigación de Boyd también tiene un impacto académico directo. Jovanka Voyich, jefa del Departamento de Microbiología y Biología Celular, destaca que los estudiantes de grado y posgrado tienen la oportunidad de formarse con uno de los geobiólogos más prestigiosos del mundo, en un entorno único por su proximidad a Yellowstone.
Resumen
- Yellowstone registra hasta 3.000 terremotos al año, lo que lo convierte en un laboratorio natural para estudiar la vida subterránea.
- El estudio en PNAS Nexus, liderado por Eric Boyd, se centra en cómo los sismos afectan a un acuífero profundo del parque.
- Los terremotos fracturan la roca y exponen minerales frescos, renovando las fuentes químicas de energía que alimentan a los microbios.
- Durante un enjambre sísmico, aumentaron los gases de azufre y se produjo una proliferación de microbios, que luego volvió a la normalidad al cesar la actividad.
- Estos resultados ofrecen pistas sobre cómo pudo sostenerse la vida primitiva bajo tierra y dónde podría existir vida microbiana en otros planetas.
Fuente: Montana State University
Continúa informándote
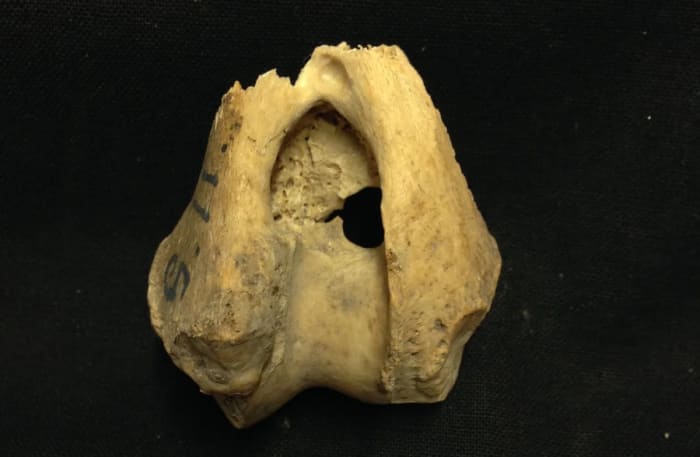
Un descubrimiento en Stora Karlsö sugiere que los humanos prehistóricos pudieron controlar lobos salvajes
Restos de lobo hallados en la isla sueca de Stora Karlsö revelan que humanos prehistóricos pudieron mantener o controlar lobos salvajes miles de años antes de la domesticación moderna

Por qué los golden retriever sienten, reaccionan y aprenden mediante genes muy parecidos a los nuestros
Un estudio de la Universidad de Cambridge revela que varios genes que influyen en el comportamiento del golden retriever también están presentes en rasgos humanos como ansiedad, energía e inteligencia

Rocas de 60 millones de años revelan cómo el fondo marino almacena enormes cantidades de CO₂
Rocas volcánicas de 60 millones de años del Atlántico Sur revelan que las brechas de lava actúan como esponjas naturales capaces de almacenar grandes cantidades de CO₂ durante millones de años

Investigadores aseguran haber secuenciado el supuesto ADN de Hitler y desatan una fuerte controversia
Análisis genético atribuido a Hitler desata críticas científicas y dudas éticas al presentar mutaciones, comparaciones familiares y teorías no verificadas sobre su salud

Una rana cohete desconocida para la ciencia aparece tras 62 años guardada en un museo
Una rana cohete recolectada en 1963 en Curitiba resulta ser una especie nueva para la ciencia. El único ejemplar, conservado 62 años en el Instituto Smithsoniano, estaría ya extinto

Confirman que un dique de magma desató los 25.000 terremotos registrados en Santorini durante 2025
Un nuevo estudio demuestra que la crisis sísmica que obligó a evacuar Santorini en 2025 no fue causada por una falla, sino por la intrusión de un dique magmático que avanzó más de 30 km bajo el mar Egeo